Los
Padres Franciscanos deciden, entonces centrar la atención
en el aspecto educativo implementando el sistema de internados
dentro mismo de la Misión. Para llevar adelante el proyecto,
el Padre Pablo Rossi, Superior de la Misión desde el año
1929. encarara un reordenamiento de la actividad productiva, centrándola
en el obraje y el aserradero buscando el autofinanciamiento. Una
vez terminados los edificios para los internados vinieron las
hermanas Franciscanas (1934).
Con ellas la educación primaria se sistematizó
y tuvo la continuidad que le faltó durante las primeras
décadas. Durante la década del treinta fue tomando
la fisonomía urbana que se prolonga hasta la actualidad.
La actividad maderera y de la construcción sentaron las
bases de la prosperidad de ese pequeño pueblo.
En la década del cuarenta era ya un centro
de interconexiones con la Capital del Territorio, con el sur del
País y con otras localidades menores. La Ruta Nacional
No 11 construida en esa década, tenía en Laishí
una parada obligada. Contaba con Hotel, Fonda y Surtidor Oficial
de YPF. Todas las construcciones de material que hoy conforman
el Centro Histórico ya estaban en pié. Contaba con
una red de agua corriente que servía a todas las casas
que rodeaban la Plaza y el Convento.
"Gracias a la sabia dirección del
actual Superior, Laishí es hoy un pueblito elegante, laborioso
y progresista. Los internados para varones y niñas, la
Escuela Agrícola, los talleres son obras de este abnegado
Sacerdote que ha logrado incorporar a la sociedad y a la Patria,
varias generaciones de aborígenes". (Diario Norte,
Resistencia, 2/7/1943)
Simultáneamente se desarrollaba, en toda
la región este del Territorio, el auge del algodón
que cada día necesitaba mayor superficie. El Gobierno Nacional
ya había instalado desmotadoras en El Colorado (1940),
en Ibarreta (1946), en Pirané (1949) y en Laguna Blanca
(1949). Como las tierras de los Departamentos Laishí y
Formosa estaban en manos de unas pocas compañías,
los campesinos sin tierras solamente podían ubicarse en
los intersticios de las grandes propiedades u ocupar tierras de
la Misión, que de las cuarenta y dos mil hectáreas
muy pocas eran ocupadas efectivamente por indígenas.
El P. Pablo, al ver que este proceso era irreversible,
optó por solicitar autorización al Gobierno Nacional
para arrendar las tierras que no eran ocupadas por los aborígenes
y dedicar lo recaudado al sostenimiento de la Misión que
cada día se hacia más difícil. Fue así
como los colonos internándose en los montes, limpiando
un rozado y levantando el rancho, en el laborioso aislamiento
de las chacras, se arraigaron y fueron convirtiendo a Laishí
en un centro alrededor del cual se desarrollaron florecientes
colonias agrícolas.
La actividad agrícola, sobre todo algodonera,
fue pasando a manos de los colonos blancos que ya empezaban a
superar en número a los aborígenes. La ocupación
de tierras por parte de los blancos era percibida como un despojo
por los aborígenes. Aún hoy algunos ancianos reprochan
al Padre Pablo por haberlos llevado a los obrajes con la intención
de dejar libres las tierras para los blancos.
Por otra parte, la Misión como tal, que
había perdido el aislamiento de las primeras décadas
del siglo, seguía funcionando con el sistema económico
tradicional (única compradora de la producción y
única proveedora que utilizaba vales como moneda)
EL
OCASO DE LA MISIÓN
Superiores: Gregorio Pccchia( 1951/56), Francisco
Quiberoni (1956/59)
Al finalizar la década del cuarenta la
Misión se encuentra en una situación muy critica,
el Padre Pablo cansado y desmoralizado por la falta de apoyo del
Gobierno Nacional y de los propios franciscanos que ya deseaban
dejar la Misión. Fue muy difícil encontrarle un
reemplazante. En 1949 vino el Padre Fray Eduardo B. Pino, sacerdote
nativo de Laishí, quién al poco tiempo renuncia
y abandona los hábitos.

En 1951 se hizo cargo de la Misión el
Padre Gregorio Pecchia, aunque el Padre Pablo permaneció
con él un par de años más durante los que
fue delegando paulatinamente las funciones que había asumido
por más de veinticinco años. El Padre Gregorio,
joven sacerdote italiano, reactivó la producción
maderera, haciendo trabajar más que nunca al aserradero.
Había que proveer de maderas duras aserradas a Vialidad
Nacional que estaba construyendo rutas en el Territorio
|
|
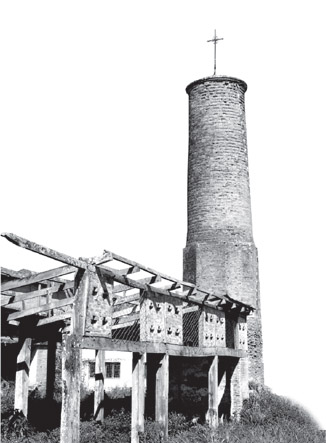
Entonces una cosa era que gestione y gobierne
gente que no conoce la realidad ni conoce al pueblo que va a gobernar
y otra cosa es la gente que esta consustanciada con la realidad
geográfica, social, ecológica y cultural de la provincia,
entonces es más fácil que hagan obras que concreten
más rápido el progreso social, cultural, artístico
y económico de la provincia. El pedido de la provincialización
era justo, importante, parecían tan obvias las ventajas
que cualquiera medianamente instruido se daba cuenta.
El 12 de febrero de 1953 llega el Padre Simpliciano Gomiero
quién asume el cargo de Cura Párroco. Ya en 1943
Laishí se había erigido como Parroquia con jurisdicción
en toda la región sudeste de la Provincia, sin embargo,
será el Padre Simpliciano el primero en hacerlo efectivo.
El mismo relata, en "Memorias de La Misión" (Manuscrito
inédito), sus labores como misionero de las colonias:
"Llegué como Párroco y encontré
al P. Pablo Rossi anciano sacerdote que se preparaba para regresar
a Italia después de una estadía muy larga en Laishí.
Estaba a cargo de la Parroquia y al mismo tiempo era administrador
de la misma Misión. Tenía como ayudante al P. Gregorio
Pecchia que se hizo cargo de la administración y, a mi
llegada, la parroquia con sus numerosos parajes y comunidades
la atendí yo".
"Estaba encargado de visitar comunidades, pueblos y parajes
esparcidos en un radio de casi 100 Km., mi vehículo fue
el caballo durante tres años; y después, la moto
Guzzi, cuando el tiempo era seco y lo permitía. En caso
de mal tiempo y de lluvia debía volver al caballo. Mi labor
parroquial se realizaba los domingos y durante gran parte de la
semana en las visitas a las pequeñas y lejanas comunidades
de la basta parroquia que abarcaba desde Herradura hasta más
allá de Villafañe, y desde el cruce, donde había
un puesto de Gendarmería (más allá del Angelito)
hasta el Km. 100 (río Bermejo o Colorado no recuerdo bien
el nombre del río)".
La reactivación del aserradero y
los obrajes no se prolongó por mucho tiempo. Vialidad redujo
la demanda de maderas. Además, el P. Gregorio se verá
obligado a abandonar la Misión a raíz de un accidente,
siendo suplantado por el Padre Francisco Quiberoni. Acerca de
quien el Padre Gurrieri dice:
"El
Padre Francisco Quiberoni, quien puede ser considerado el último
misionero, se encontró con serias dificultades que marcaron
el final de la Misión: la dispersión de los aborígenes
a otros lugares tanto por su natural nomadismo como por la invasión
de los así llamados blancos que venían para hacer
sus propios negocios, esto hacia imposible cumplir con el afincamiento
de ciento cincuenta familias de agricultores aborígenes
en la Misión para entregarles en propiedad las tierras
como lo estipulaba el contrato con la Nación, problemas
económicos e industriales que hacían difícil
la colocación de la producción realizada con maquinarias
precarias. Ante estas dificultades los superiores decidieron dar
por terminadas las misiones (Laishí y Tacaaglé).
En el año 1950 se comienza, ante la Nación, el proceso
y recién en 1958 se termina ".
Si
bien la Misión no pudo cumplir totalmente con
los propósitos que le dieron origen, son palpables los
frutos de una obra eminentemente social y civilizadora. El misionero
franciscano fundó un pueblo, levantó escuelas, creó
fuentes laborales, inculcó hábitos de trabajo, inquietudes
de progreso y amor a la patria.
El adiestramiento laboral y educacional recibido
por los Tobas les ayudó a adaptarse a la vida ciudadana,
aunque la influencia franciscana sobre la sociedad Toba ha sido
limitada, sobre todo en lo religioso y educativo. El descuido
del aprendizaje de la lengua indígena, la desvalorización
de su idiosincrasia, cierta forma de asistencialismo paternalista,
imposibilitaron una influencia más profunda.
|